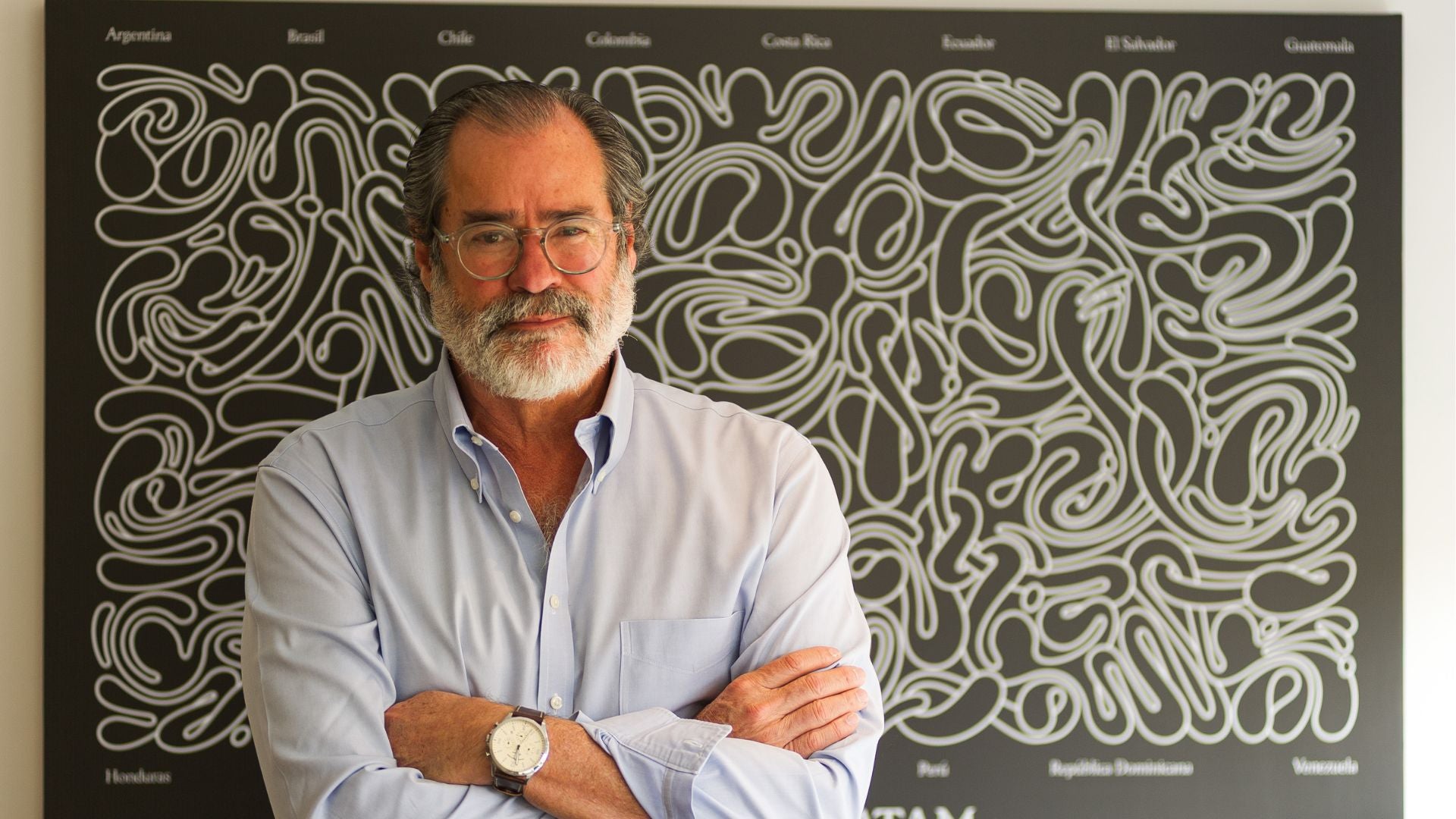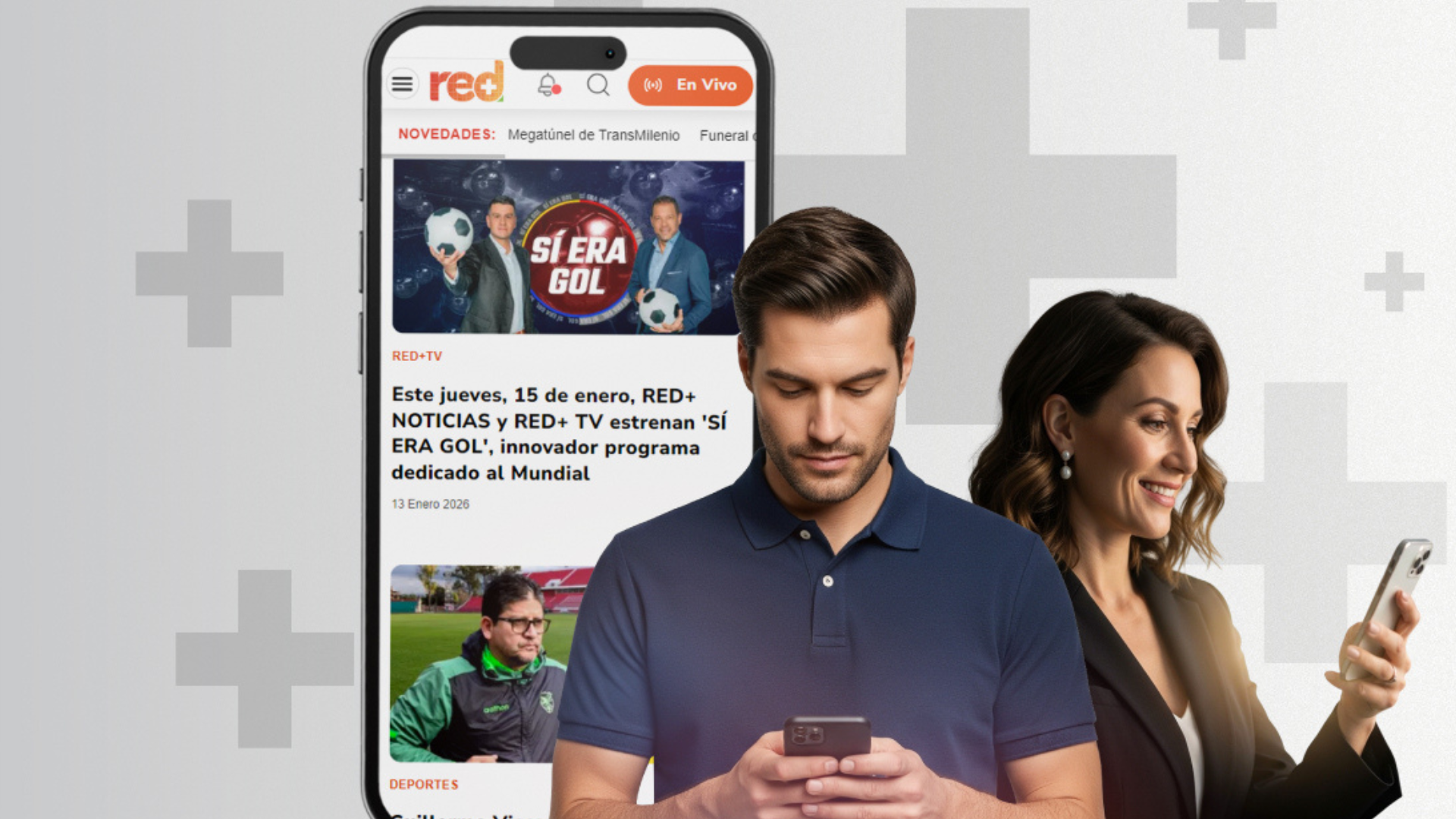El viaje de un grupo de influenciadores colombianos a Israel, organizado por el Consulado General de Israel en Colombia en medio de un conflicto activo, dejó al descubierto una tensión que venía creciendo desde hace años: la del creador digital que se concibe como marca personal, pero opera en un ecosistema donde cada gesto tiene implicaciones políticas, reputacionales y éticas.
Lo que parecía una invitación diplomática más terminó convirtiéndose en un laboratorio público sobre los límites de la influencia, el poder que ejercen estos perfiles y la fragilidad de su relación con las audiencias.
Desde la explosión de la economía de los creadores, la idea de “marca personal” se instaló como un activo estratégico: un relato propio, un estilo reconocible y una cercanía emocional con la audiencia convertidos en capital económico. Sin embargo, esa narrativa está construida sobre un supuesto que ya no existe: la idea de que un creador podía habitar un espacio neutro, ajeno a los debates que definen el mundo.
El viaje a Israel de 16 influenciadores colombianos, patrocinado por el Consulado General de Israel en Colombia (es decir, por el gobierno israelí), rompió ese espejismo. En el momento en que un creador acepta una invitación oficial en un territorio en guerra, su marca deja de ser sólo entretenimiento o lifestyle y se convierte, de manera inevitable, en un actor dentro de una narrativa geopolítica.
Lo que generó polémica no fue únicamente la visita, sino el tipo de contenido que se produjo: videos aspiracionales desde escenarios que, al mismo tiempo, eran noticia por bombardeos, desplazamientos y emergencias humanitarias. Esa disonancia entre estética y contexto amplificó la percepción de que los creadores estaban participando, conscientemente o no, en una operación de relaciones públicas. La audiencia no vio un viaje informativo ni una exploración crítica, sino un uso superficial de su influencia para legitimar el mensaje de una de las partes del conflicto. En el terreno digital, donde la transparencia es la base de la confianza, esa lectura fue suficiente para desatar una crisis reputacional inmediata.
El error fue confundir visibilidad con legitimidad. Que un contenido genere alcance no significa que genere valor, y menos aún cuando enfrenta a la audiencia con una narrativa incompleta. Los creadores no anticiparon que su figura, hoy, opera con responsabilidades cercanas a las de un medio de comunicación. Su alcance no solo entretiene: moldea percepciones, orienta opiniones y, en ciertos casos, legitima discursos. En conflictos donde hay vidas de por medio, el estándar de responsabilidad cambia. No se trata de exigirles posiciones ideológicas, sino la mínima conciencia de que su contenido no circula en el vacío, sino en un territorio donde las imágenes tienen efectos políticos reales.
En este punto entra en juego una dimensión más amplia que pocos creadores comprenden: el soft power. Los Estados no solo actúan con ejércitos, diplomáticos y acuerdos; actúan también con símbolos, historias y proyecciones culturales que buscan moldear cómo el mundo los percibe. Invitar influenciadores es parte de esa estrategia, porque su cercanía con la audiencia funciona como un atajo emocional hacia la legitimidad. Un video desde un kibutz, una foto en un museo, una frase sobre seguridad nacional no son simples piezas de contenido: son componentes de una narrativa que intenta suavizar el conflicto, desviar el foco o reforzar un relato oficial. Los creadores que no dimensionan ese tablero terminan prestando su voz a causas que no entienden del todo, mientras su marca personal se convierte en un engranaje involuntario de diplomacia cultural.
Este episodio también evidenció un vacío en el ecosistema de influencia: la ausencia de protocolos para contextos sensibles. No existe, en la mayoría de los casos, un proceso formal de evaluación reputacional antes de aceptar una invitación estatal. Tampoco hay lineamientos sobre cómo comunicar en escenarios delicados, ni acompañamiento editorial capaz de introducir matices, contexto o distancia crítica. El resultado es que los creadores quedan expuestos a convertirse en herramientas involuntarias de soft power, sin comprender plenamente qué implica eso para su marca y, sobre todo, para su credibilidad.
Las consecuencias fueron más amplias que el golpe individual a los influenciadores involucrados. La polémica activó una desconfianza transversal hacia la industria de creadores: si aceptan este tipo de invitaciones sin cuestionarlas, ¿Qué otras agendas podrían estar promoviendo? ¿Qué tan independientes son realmente? Las marcas comerciales, que en los últimos años han invertido cada vez más en campañas con influenciadores, también recibieron el mensaje: la reputación de un creador es un riesgo compartido. La influencia no puede, y no debería, gestionarse solo desde métricas; requiere criterios éticos, evaluación de contexto y una lectura social mucho más sofisticada.
Visto desde la comunicación política, el caso no es aislado. Gobiernos de todo el mundo han comenzado a usar a los creadores como distribuidores de narrativas internacionales. Lo nuevo es que esta estrategia llegó al ecosistema digital colombiano, donde la sensibilidad frente a los temas de derechos humanos es alta y la vigilancia ciudadana, permanente. El viaje puso en evidencia un desplazamiento del poder: ya no basta con explicar, después del hecho, que “no hubo mala intención”. La audiencia espera criterio, no inocencia; información, no estética; responsabilidad, no improvisación.
La discusión no debería centrarse en si los creadores pueden o no participar en espacios políticos o diplomáticos. La verdadera pregunta es si entienden las implicaciones de hacerlo y si están dispuestos a asumir la responsabilidad que ese rol conlleva. La marca personal seguirá siendo un activo valioso, pero cada vez más exigente. Hoy los contenidos viajan tan rápido como las crisis, y eso convierte la influencia en un acto político, incluso cuando no se busca. El caso Israel no originó esa realidad; simplemente la dejó al desnudo.