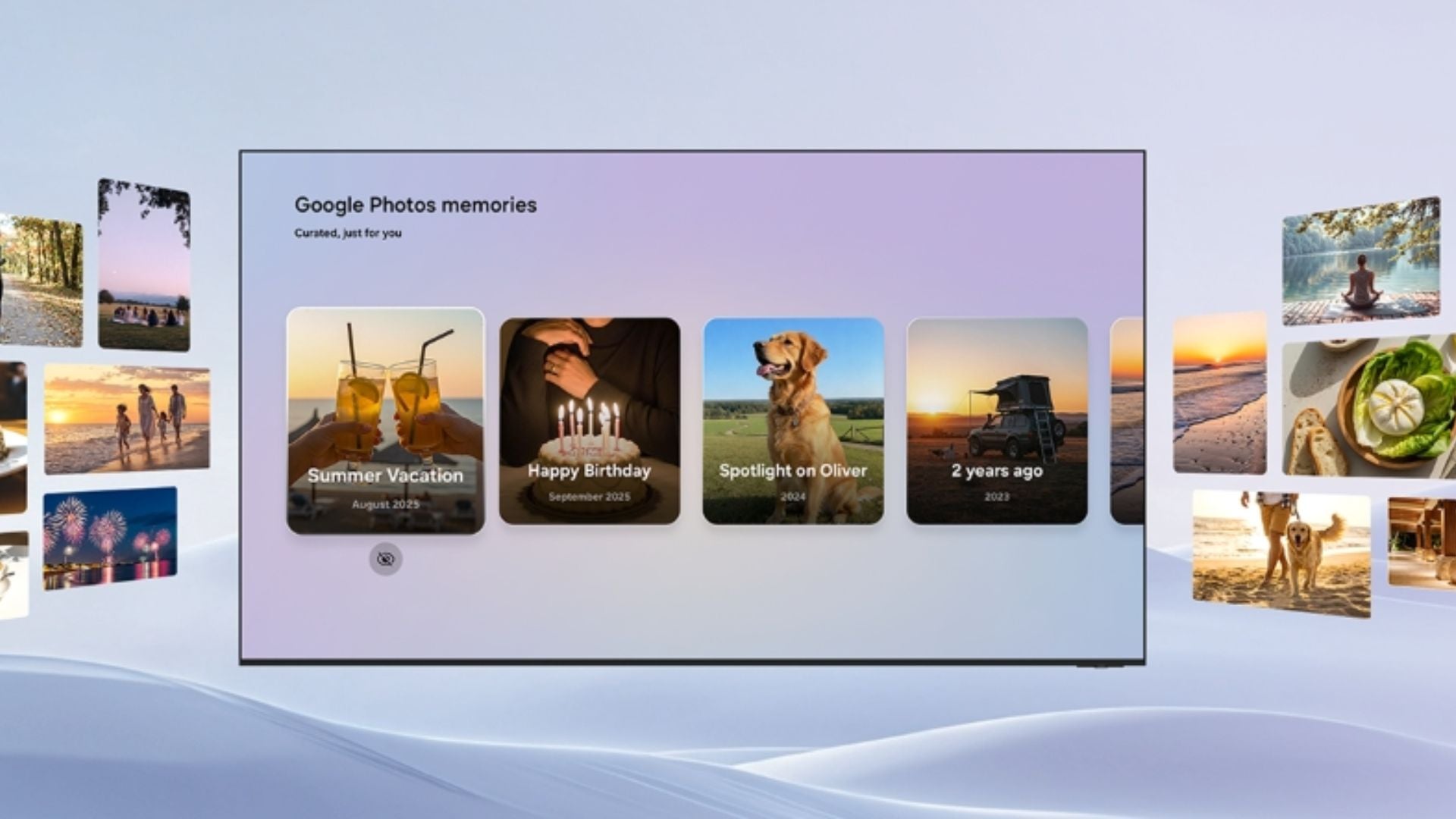Nos vendieron la idea de que la inteligencia artificial lo haría todo, que bastaba con enchufarla para que entendiera al cliente, tomara decisiones y revolucionara el marketing. Pero la verdad incómoda es otra.
En un ecosistema empresarial cada vez más acelerado por la inteligencia artificial, el machine learning y la automatización, hay una pregunta que aún no se escucha en salas de juntas como en eventos de innovación debido al fanatismo al respecto: ¿es posible que la IA asuma, por sí sola, el control estratégico y emocional de la relación con los clientes? ¿Podría una inteligencia artificial, sin intervención humana, diseñar una estrategia de marketing, gestionar objeciones, interpretar emociones y reaccionar en tiempo real ante lo que ocurre en el mercado? La promesa suena poderosa, una IA capaz de tomar decisiones de forma autónoma, entender los sentimientos del consumidor y optimizar procesos de punta a punta sin depender de retroalimentación humana. Pero esta visión, aunque seductora, sigue siendo, por ahora, una ilusión técnica y estratégica.
La inteligencia artificial actual puede ser impresionante, pero dista mucho de ser omnisciente. Los modelos más avanzados, incluyendo los generativos, funcionan esencialmente como cerebros sin sentidos, no perciben el entorno, no ven ni oyen al cliente, y tampoco entienden el contexto cultural a menos que se lo expliquemos explícitamente. Si no se alimentan con datos pertinentes, si no se les muestra qué está ocurriendo realmente, su capacidad de toma de decisiones queda severamente limitada. La IA necesita información concreta, actualizada y estructurada. De lo contrario, opera predeciblemente y a ciegas en muchos casos. Y cuando se trata de relaciones con clientes, operar a ciegas puede ser más costoso que no operar.
Además, la capacidad de aprendizaje de estos sistemas depende de un principio fundamental, el ciclo de retroalimentación. Aprender implica saber qué decisión se tomó, qué resultado generó y cómo ajustar ese comportamiento en el futuro con las variables que no se pueden predecir ya que son generadas por comportamientos y percepciones humanas. Sin esa brecha constante de prueba, error y corrección, la IA simplemente repite patrones previos. En el mundo del marketing, donde las expectativas, las emociones y los códigos de comportamiento del consumidor cambian de forma continua, repetir sin adaptarse es una ruta directa hacia la irrelevancia y la común. Si una IA no reconoce si una campaña funcionó en términos branding, si una respuesta generó satisfacción o si un cliente se sintió comprendido, más allá de la entrega, no puede evolucionar. Y sin evolución, no hay inteligencia, estamos en un terreno de automatización.
Otro punto que suele sobrevalorarse es la capacidad de la IA para “ser empática”. Es cierto que puede redactar mensajes cálidos, adaptar el tono e incluso identificar emociones básicas en texto o audio. Pero esto no es empatía real. Es una proyección lingüística basada en patrones estadísticos. La verdadera empatía, esa que detecta el sarcasmo disfrazado de cortesía, que interpreta silencios incómodos o que comprende frustraciones que el cliente ni siquiera verbaliza, sigue siendo dominio del juicio humano. Y esa distancia no es menor. En marketing, lo que no se comprende profundamente, no se conecta auténticamente.
Confiar ciegamente en una IA para gestionar de forma autónoma la relación con el cliente es como ponerle de un momento a otro un piloto automático a un vehículo de transporte público en Bogotá que habla Inglés, que tiene un buen traductor, pero que no puede ver si alguien que se sube es confiable o no; tampoco sabe que en el Barrio Santa Fe lo pueden atracar; o llevarlo a probar el mejor ajiaco de Bogotá, basado en la experiencia vivida; es decir códigos no escritos. El sistema puede ser técnicamente sofisticado, pero sigue sin entender el terreno emocional, cultural y estratégico sobre el que opera. Los bots actuales pueden resolver tareas, automatizar respuestas, escalar casos complejos o ajustar mensajes en función de ciertos parámetros. Pero sin guía humana, sin comprensión contextual, y sin un sistema de retroalimentación basado en los sentidos, sus decisiones se vuelven frágiles. Técnicamente correctas, pero desconectadas del cliente real.
Entonces, ¿qué hacer en marketing? La respuesta no es resistirse al avance tecnológico, sino asumir un rol nuevo, el de interpretación humana para conectar con sistemas inteligentes. Un rol en el que el humano no desaparece, sino que se reposiciona estratégicamente como arquitecto del sentido, curador del propósito y garante de la experiencia. Es quien decide qué tareas automatizar, qué emociones gestuibar, qué datos recopilar y qué decisiones deben mantenerse en manos humanas. Porque si algo ha dejado claro esta revolución tecnológica, es que la colaboración entre humanos y máquinas no es solo posible, sino necesaria. La clave está en no delegar sin supervisar, y en no automatizar sin comprender.
En el fondo, el verdadero reto no está en construir una IA más autónoma, sino en formar equipos capaces de integrarla estratégicamente sin perder el control, ni la empatía, ni las limitaciones que tiene por el momento de asombro y fanatismo en el que estamos. La transformación del marketing no es una cuestión de sustituir lo humano, sino de amplificarlo. Porque en marketing, lo que no se interpreta, no se conecta. Y lo que no se conecta, no funciona a largo plazo.
También le puede interesar: RAKU cumple 16 años de historia y lanza nueva unidad de negocio